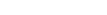Crónica de una madre desesperada
Marta Lastra es abogada, integrante de Familias CEA y mamá de Genaro, un niño de 12 años con autismo. Envió a Diversidad esta carta, donde expresa la dura situación que vivió el lunes pasado.
26/02/2025 | 07:05Redacción Cadena 3
Por Marta Lastra*
Página en blanco, otra vez. El espacio y el tiempo, más que unidades de la física, pueden ser dos aliados capaces de ejercer la peor de las tiranías. A veces me pregunto quién soy en este mundo diverso y adverso. Y, más de una vez, la respuesta llega de mis propios ecos internos.
Lunes por la tarde. Uno más, de este verano que parece no querer dar tregua. La calle es una caldera gris y el aire, una pared densa, que aprieta pero no contiene.
La lista de pendientes en mi agenda es un monstruo insaciable. Audiencias, demandas, reuniones, resoluciones. Todo esto, en el contexto de un país cuyos dirigentes se encargan de borrar con el codo aquello que, por décadas, los olvidados hemos escrito con el puño, firme, en el pequeño espacio que nos han reservado para nuestros derechos. Lo urgente se devora lo importante, y yo, en medio de todo, fundamentalista e idealista, por la inclusión porque tengo un hijo autista, sin red, avanzo. Hoy, por un instante, me permití un respiro. Una pausa mínima, un paréntesis de autocuidado que terminó costándome treinta minutos de pánico. Mi pequeña Lucía y yo compartíamos- en su habitación- un momento madre e hija. Sus pinturas, su cabello largo, creativas ocurrencias, me hicieron olvidar, por un momento, que soy mucho más que una mamá abogada, capaz de cubrir todos los frentes. En esa dosis de espiritualidad real, elevé mi voz. Pienso, ya con una taza de té como compañía silenciosa, que, tal vez, soné enojada o demasiado preocupada. Lo suficiente para que mi niño, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, se asuste.
Genaro se escapó. Cada vez que elevo mi tono, me pide, con las palabras que encuentra, que no me preocupe, que no me enoje. Y yo lo sé. Jamás olvidaría tan humana solicitud. Cuando lo hace, lo miro a los ojos y le explico: “Mamá está bien. Mamá no está enojada” y-, en la proximidad de nuestros cuerpos, acompaño mi discurso tranquilizador con una mano sobre su rostro, o una mirada directamente a sus ojos de miel. Hoy no pude, no supe, no escuché. La escalera que separa la planta alta de la baja, fue, quizás, el puente infinito que me desconectó de toda realidad.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Me di cuenta demasiado tarde. La puerta entreabierta, la llave colgando de la cerradura, el silencio en la casa. Todo en mi mente se convirtió en un remolino de posibilidades aterradoras. Me arrojé a la calle, con el corazón en la boca, el teléfono temblando en mi mano mientras llamaba a quien fuera, a quien pudiera ayudarme. Nadie atendía, nadie estaba. Solo yo, mi desesperación y un verano cruel que hacía del aire un castigo. Vuelvo a la página en blanco y me doy cuenta de que no es nada, al lado del alma vacía. Lucía grita. El desconsuelo y la culpa atraviesan mi piel, igual que una daga filosa. Corrí sin rumbo fijo, gritando su nombre, me subí a mi auto. Nadie en la calle.
El tiempo se dilataba en una relatividad abrumadora. Y el espacio, también. Cada cuadra, cada vereda me hizo sentir la desventura de un desierto sin oasis. Y entonces, lo vi.
Genaro estaba en un kiosco del barrio, a media cuadra de la casa, mi casa, que por un momento se tragó mi existencia y escupió, hacia la calle, mi cuerpo empujado por la adrenalina de la búsqueda y la desesperación.
El hombre me habló. Me dijo que llegó buscando sus galletas favoritas, que lo retuvo con palabras amables hasta que alguien viniera. Que no hizo más que lo que cualquiera debería hacer. "No cualquiera", pensé, pero no lo dije. Solo asentí, agradecí, y me llevé a mi hijo de regreso a mi pecho, con la culpa mordiéndome los talones. Dí un grito desgarrador, me sentí una leona herida buscando su cría. Un paquete de Óreos, quizás, hubiese endulzado la amargura tenaz de esta tarde insoportablemente aplastante y eterna.
Recordé, a rajatabla, cada minuto desde que me levanté: el pedido reiterado a su obra social para el cumplimiento de sus prestaciones; la carta documento a la Obra Social de alguien más, que niega su transporte escolar; la contestación de agravios de otra persona a la que ayudo exigir su acceso a la educación a través de la cobertura de una silla de ruedas. Tribunales, frío, distante, guardián de un sinfín de expedientes sin nombres, pero enumerados. Todos, enfilados en mi memoria, ordenados con la prioridad de los plazos de la Justicia. Mi hijo, adelante. Siempre.
Las madres cuidadoras vivimos en una cornisa invisible, que separa el amor infinito del agotamiento absoluto. Nos debatimos entre la entrega total y la necesidad de ser nosotras mismas, entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Somos guardianas del bienestar de nuestros hijos, pero pocas veces hay alguien que cuide de nosotras. En medio de todo también somos mujeres. Hoy me sentí sola. La sociedad nos exige estar presentes, ser pacientes, resilientes, incansables, como si la maternidad nos volviera inmunes al miedo, al cansancio o a la culpa. Somos mujeres que aman con una intensidad feroz, que sostienen con el cuerpo y con el alma, que duermen con un oído siempre alerta y que, aun en la más profunda extenuación, siguen adelante. Porque no hay opción. Porque el amor nos vuelve inquebrantables, aunque estemos rotas por dentro. Pero hoy sentí que el amor no alcanzaba. Porque el amor, siempre en otros y para otros, nos descuida de nuestra esencia. Porque en la soledad es más fácil sentir el desamor. En aquellos minutos me vacié y las demás emociones danzaron, con brutalidad, dentro de mis entrañas y- lamento desromantizar este momento: la maternidad se desgranó en ira, culpa, desesperación, miedo y otros sentimientos que, todos los días, juego a ocultar bajo mi elegante capa de mamá superpoderosa, que combino con zapatos con taco y sacos haciendo juego.
Un minuto de distracción puede ser un abismo. Porque ser madre, ser profesional, abogar una causa noble y ser cuidadora, es una ecuación que a veces no tiene solución exacta. Porque, en esta vida que exige todo a cambio de renombre y nada, una se parte en mil y descuida su entereza. Y a veces, ni siquiera eso alcanza.
Genaro, atendido por un señor del barrio, fue la bocanada de aire fresco de un día fatal.
Mi té se enfría. Las palabras se agolpan en mi garganta cada vez que reviso esta historia. Una notificación llega a mi teléfono, como recordatorio de que la soledad de una es la soledad de todas: Falta Lian. “Alerta Sofía en tu zona”, dice la red social en la que expreso mis intereses y mi día a día. Es cierto. Un niño, otro más, desaparecido y sin rastros de su ruta, en una Argentina que se olvida de las infancias con una desmemoria capaz de arrollarlo todo. Comparto su foto en la red. El niño tiene un rostro propio. Al rostro de su mamá no lo necesito. Ya me he visto yo esta tarde. Y estoy allí también.
No estamos solas, a veces buscamos donde no es. No hay tiempos para focalizar, tomarnos respiros o apartarnos a meditar para tomar decisiones. Estas son las cartas que nos tocan en esta partida y tenemos que hacer nuestro mejor juego. Somos cuidadoras siempre. No hay tiempo de descanso. Pero no estamos solas, creo en Dios porque me demuestra que está, el de la foto de hoy podría haber sido mi hijo. Tenemos nuestros ángeles, que los cuidan cuando nuestros brazos o nuestras cabezas se saturan. La culpa se vuelve una compañera incansable. Pero no estamos solas, la familia y los amigos están, aunque los sintamos en lejanía porque sabemos que no pueden dimensionar, pero están. A todas nos sucede alguna vez o varias, nosotras decidimos como avanzar, pero sin tiempo a reflexionar, porque todo sigue, y Genaro quiere sus galletas preferidas, como cualquier niño de 12 años, a su manera o de la manera que el conoce.
Creo que no voy a olvidar este 24 de febrero, lunes caluroso a las siete de la tarde, en un verano que no suelta como la realidad en la que vivimos.
* Marta es abogada, integrante de Familias CEA Córdoba y mamá de Genero y Lucía. Genero tiene 12 años y autismo. Marta además es una de las tantas madres que lucha a diario porque se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad.