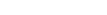Domingo de radio
Una predicción en la radio convierte a un partido en una cuestión de vida o muerte. El único testigo en la cancha es un relator demasiado mentiroso.
07/04/2018 | 14:32Redacción Cadena 3

El silencio era tan profundo que se podía escucharlo saliendo de la radio. La Magdalena entrecerraba los ojos tratando de atrapar la predicción que las cartas le mostraban. “No puede ser”, dijo. El micrófono, aunque no era de los mejores, captó clarito el susurro. Todos en el pueblo subieron el volumen de sus aparatos, en la panadería frenaron la máquina amasadora, en el club dejaron las cartas arriba de la mesa, los que jugaban al billar apoyaron los tacos en el piso y se agarraron fuerte buscando seguridad.
“No puede ser”, repitió la Magdalena para dejar en claro que lo que estaba viendo era grave, o por lo menos importante. “No puede ser…”, dijo por tercera vez y después agregó: “Si Sarmiento pierde esta tarde, se muere el Cholo”. Nadie escuchó la música sacra que cerró el bloque. Nadie volvió a prestar atención a lo que decía la radio. Hasta la hora del partido, por supuesto.
Las predicciones de esa viejita, que tenía la cara vencida por las arrugas, se habían convertido en un clásico de la radio todos los domingos a la mañana. La Magdalena llegaba temprano al estudio y empezaba con su ritual, mientras Enzo, el dueño de la emisora, amenizaba el momento con música que suponía acorde, esperando que las cartas hablaran. No había reglas, tampoco trabajos, pedidos, ni nada de eso.
La Magdalena se concentraba hasta envolverse en sí misma, veía el futuro, lo decía al aire y se iba a su casa. Todo sucedía como un segmento más en la programación de la radio. Los protagonistas de las predicciones surgían por azar y eso le agregaba cierto dramatismo, porque a cualquiera le podía tocar. La viejita ya había adivinado el embarazo de la directora del colegio, una gripe que tuvo a mal traer al intendente, un orzuelo que le salió al gerente del banco y algunas otras cosas menores, pero nunca había pronosticado algo tan serio como lo del Cholo. Según las cartas, la vida del encargado de la Terminal dependía de que Sarmiento no perdiera, lo cual ya era todo un milagro. Por suerte, también alcanzaba con el empate.
El Cholo se quedó duro cuando escuchó la radio, aunque no creía en esas cosas sintió un breve pero intenso frío que le recorrió la espalda. Como un mecanismo de autodefensa, su reacción fue seguir haciendo lo de siempre: recibir las encomiendas del primer colectivo del día. Que además era el único que pasaba por el pueblo, de ida a la mañana y de vuelta a la tarde. El mismo coche, destartalado, con las ventanillas sacudidas por los baches de la ruta y la puerta bufando cada vez que la abrían, volvería a eso de las 19:15 y ahí estaría el Cholo esperándolo como cada santo día, aunque esta vez sería distinto porque el horario coincidiría, más o menos, con el final del partido de Sarmiento, ese que la Magdalena había anunciando como crucial para su existencia.
Increíblemente, aquel encuentro olvidado de la última fecha del campeonato se había convertido en una cuestión de vida o muerte. La exagerada metáfora esta vez era real. Lo que no cambió fueron las ganas de los hinchas: nadie viajaría a ver el partido porque lo más interesante no estaría en la cancha sino en la Terminal.
A la hora del comienzo se juntó tanta gente que la policía tuvo que improvisar una tribuna, con sillas de plástico, frente a los andenes de la Terminal de Ómnibus que parecía cerrada porque las cortinas cubrían todos los ventanales y la puerta principal.
Con un elogiable sentido de la oportunidad, el dueño de la propaladora armó una transmisión especial y prendió las bocinas, que podían escucharse desde cualquier rincón del pueblo con el audio de la radio, donde estaba relatando Pedro Gabriel.
Pedro Gabriel en realidad se llamaba José Luis Fernández, pero por cuestiones que suponía artísticas él mismo había decidido ponerse un seudónimo que solo usaba cuando relataba los partidos de Sarmiento.
Pedro Gabriel era el único que estaba en la cancha, además de los jugadores y el técnico. Apenas se habían juntado once futbolistas porque varios empezaron a inventar excusas para no viajar. Algunos porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles si perdían y el Cholo se moría, y otros morbosos porque decidieron quedarse para ver qué pasaba. Tampoco viajaron los dirigentes, ni el presidente y mucho menos el planillero. Incluso, los jugadores tuvieron que salir ya vestidos desde el pueblo porque tampoco quiso ir el utilero.
Como si lo hiciera apropósito, el equipo VHF con el que transmitía Pedro Gabriel andaba peor que nunca. Entre los nervios del relator y las fallas técnicas, escuchar esa transmisión era un martirio. Se cortaba y volvía de repente para irse de nuevo al rato. Los vaivenes del sonido obligaban a la multitud, expectante frente a la Terminal, a hacer fuerza para tratar de profundizar el silencio, pero no alcanzaba porque Pedro Gabriel tenía, desde siempre, la costumbre de confundir lo que decía con lo que quería decir. Entonces, aunque se escuchara, por momentos resultaba imposible saber qué pasaba en el partido.
“¡Atento, Enzo! ¡Atento!”, suplicaba Pedro Gabriel esperando un comprendido desde la base en la radio, pero el dueño de la emisora lo había dejado solo y estaba, como todo el pueblo, mirando hacia la puerta de la Terminal.
Pedro Gabriel ignoraba su soledad y tampoco sabía que las publicidades, grabadas en un casete de noventa, no estaban saliendo al aire. Conocía de memoria la duración de los avisos y cada vez que relataba de visitante, como no tenía retorno para escuchar lo que le llegaba desde los estudios, dejaba el espacio justo que debía ser ocupado por la voz grabada del locutor comercial mientras él contaba mentalmente. Cumplió a raja tabla con el procedimiento, pero nunca pensó que el dueño de la radio dejaría de hacer su parte sin importarle que las publicidades no salieran. Esos silencios inoportunos le agregaban, por si hiciera falta, un poco más de dramatismo al relato.
Los rivales, que además de rivales eran habitantes del pueblo vecino, no tuvieron ningún tipo de consideración porque para ellos el resultado de esa tarde no representaba nada especial. Apenas se trataba de la última fecha de un campeonato más y jugaron liberados, sueltos. Tanto que a los cinco minutos ya ganaban uno a cero sin que eso significara demasiado.
“¡Atento, Enzo! ¡¡¡Atento!!!”, se desgañitaba Pedro Gabriel porque se terminaba el partido y quería estar seguro de que lo recibían correctamente. “Bueno, muy bien entonces…”, dijo a mitad de camino entre la resignación por la derrota parcial y la íntima convicción de que todos allá en el pueblo lo estaban escuchando. No por él, ni por el partido, mucho menos por Sarmiento, sino por el Cholo. Por la vida del Cholo.
“Señoras y señores —continuó Pedro Gabriel, sin saber que el sonido había mejorado un poco—, es la última bola de la noche, que en realidad es la tarde. Sarmiento va por el empate, por la heroica. En este córner está en juego la vida del Cholo. Más que nunca es a empatar o morir…”, gritó antes de dejar el silencio para la tanda. Mientras contaba mentalmente los segundos para volver a meterse, sentía que los oídos le zumbaban como si tuviera una mosca rebotándole en la cabeza.
Pedro Gabriel sufría por la responsabilidad de contar eso que todos estaban esperando, y sufría por la obligación de no defraudarlos. Trató de tranquilizarse mientras partía el centro para que Mercado metiera un cabezazo impecable, potente pero sin dirección, que terminó pegando en la unión del palo y el travesaño. Con esa pelota se iba también la última esperanza de empatar y mantener con vida al Cholo.
El pitazo final del árbitro fue lo suficientemente fuerte como para despabilarlo a Pedro Gabriel, pero imperceptible para el micrófono del equipo de transmisión.
Pedro Gabriel retomó su relato como si nada hubiera pasado: “¡Atención! ¡Atención! Viene el centro. Pasado. Todos buscan. Arriba el cabezazo de Mercadooo…”. Le quedó justó la o final del apellido para empalmar el grito de gol, porque estaba convencido de que eso era lo que correspondía. “Es lo que el pueblo quería escuchar”, se justificaba a sí mismo mientras gritaba desaforado. “Empató Sarmiento. ¡Sí, señor! Está a salvo el Cholo. ¡Vamos Cholito viejo y peludo nomás!”, agregó. Después las palabras empezaron a brotarle, se le escapaban de la boca. Dijo mil cosas que nadie en el pueblo escuchó porque los gritos de la gente taparon su relato. Hasta el colectivo que estaba llegando a la Terminal se sumó a los festejos a puro bocinazo.
“Atento, Enzo…”, insistía Pedro Gabriel buscando la confirmación de que ya no estaba al aire. Esta vez, todos lo escucharon porque se produjo un silencio de preocupación: el Cholo no aparecía. No daba señales de vida. Se suponía que estaba adentro de la Terminal esperando por el colectivo de las 19:15, que empezaba a estacionar echando humo sin que él saliera a recibirlo.
Nadie se animaba a arrimarse hasta la puerta para comprobar qué había pasado. En el medio de la nada, otra vez apareció la voz de Pedro Gabriel en los altoparlantes. Ya no estaba eufórico y sonaba más bien culposo. “Quisiera decir unas palabras para hacer una pequeña aclaración…”, dijo sin notar la burrada que acababa de cometer. Cuando estaba tratando de buscar los argumentos para justificarse, lo interrumpió el ruido de las bisagras de la puerta de la Terminal. Fueron unos segundos eternos hasta que el Cholo asomó la cabeza y explotó la ovación, que se prolongó durante varios minutos. Pedro Gabriel nunca se enteró y siguió con su descargo. El Cholo apenas cerró pesadamente los ojos agradeciendo semejante muestra de preocupación colectiva y se fue a bajar las encomiendas del colectivo.
“Ustedes sabrán comprender y disculpar”, cerró, compungido, Pedro Gabriel. Algunos aplaudieron tibiamente pensando que pedía disculpas por los reiterados problemas técnicos. Las bocinas de la propaladora se apagaron. La angustia dominical no pudo con la alegría de la gente. Todos en el pueblo comentaron lo que había pasado y nadie volvió a prender la radio hasta el domingo siguiente.